La fiesta es asociada al ocio como un tiempo opuesto al trabajo. Por lo cual el ocio es entendido como un no-trabajo, un no-negocio, algo que no acumula ganancia, sino que realiza el gasto. Pero también el ocio se piensa como descanso, momento de entrega a actividades de juego y recreación. Un ocio que permite recuperarse del cansancio y otro ocio que abre la posibilidad de hacer. Serán ambas acepciones las que explora Sergio Guerra en los poemas del libro El arte casi perdido de no hacer nada del escritor haitiano-canadiense Dany Laferrière, cuyo sugerente título nos antepone una advertencia; la extinción de un arte, el arte de no hacer nada.

Sergio Guerra
La noción de ocio ha tomado diversas acepciones a través de la historia y en diferentes territorios su significado ha variado al ritmo de los cambios políticos configurando visiones morales que más o menos lo consideran necesario o condenable. El poema pensado como artefacto cultural exhibe estas formas históricas de comprender el ocio. Pero además el mismo poema se ha considerado una actividad ociosa, tanto en su escritura, que demanda tiempo libre de composición, raramente remunerado, como también en su recepción, destinada a la contemplación estética del lenguaje, y del mundo a través del lenguaje.
Si bien el ocio ha recibido diferentes interpretaciones, por lo general se lo piensa en contraposición al negocio, que sería el nudo principal de la economía capitalista. De tal manera que la actividad productiva y el trabajo son puestos en el altar del deber ser. Esto conlleva a la condena del ocio por improductivo, por algo así como una flojera del ánimo que sería condenable. Sin embargo, es paradojal, que la misma sociedad que lo condena, a su vez propicie el tiempo de ocio, para dedicarlo al consumo, que es su motor económico.
El espacio de la fiesta, que en Latinoamérica recibió la tradición de las saturnales formas del carnaval europeo, concentra todas las energías del gasto y el exceso asociados a la liberación del cuerpo del régimen del reparto de los roles y las identidades. El carnaval es un lugar en que se desata la erótica de los cuerpos en una jornada que varía entre dos a tres días de fiesta. El tiempo del carnaval, interrumpe el tiempo productivo, en torno al cual se organiza la sociedad, inaugurando un tiempo de retorno momentáneo al mítico pasado ancestral de la vida en comunidad. Es en la fiesta, en la cual nos entregamos a la deriva y por ende abandonamos las formas disciplinares de organización del tiempo productivo (Bajtín 45).
La fiesta es asociada al ocio como un tiempo opuesto al trabajo. Por lo cual el ocio es entendido como un no-trabajo, un no-negocio, algo que no acumula ganancia, sino que realiza el gasto. Pero también el ocio se piensa como descanso, momento de entrega a actividades de juego y recreación. Un ocio que permite recuperarse del cansancio y otro ocio que abre la posibilidad de hacer. Serán ambas acepciones las que exploraremos en dos poemas diferentes del libro L’art presque perdu de ne rien faire (El arte casi perdido de no hacer nada) del escritor haitiano-canadiense Dany Laferrière, cuyo sugerente título nos antepone una advertencia; la extinción de un arte, el arte de no hacer nada.

L’art de dormir dans un hamac/Il ne suffit pas de s’y glisser/ pour trouver/ le sommeil/ Le corps doit vouloir épouser/ les formes de hamac/ Et l’esprit doit pouvoir se/ détendre./ Dans un hamac on ne pense/ pas,/ on ne médite pas,/ on reste simplement là/ Devenir aussi léger qu’une/ feuille/ insouciante qui danse dans/ jouant dans la rivière/ de l’autre côté du champ de/ maïs./ Et c’est cette musique/ dont on ne sait la source qui/ vous endort/ plus profondément que ne/ peut le faire/ la mort.
El cuerpo debe querer adherirse a la forma de la hamaca, encontrar en ella el descanso que el cuerpo en actividad permanente requiere. Cesar el tráfico de las cosas, de sus ruidos y acercarse al silencio. Como una pausa o interrupción del continuo movimiento del mundo. Cesar el movimiento del cuerpo para que este descienda. La carne desciende, como en un cuadro de Francis Bacon. El peso del mundo se suspende. ‘Y la mente debe ser capaz de aflojarse’, cesar su movimiento, aflojar el ritmo y ponerse floja. Derivar a la suspensión del efecto del trabajo constante. Y predisponerse al silencio. ‘En una hamaca uno no piensa / No, / No meditamos, / Simplemente permanecemos.’ Entonces la hamaca como metáfora del ocio. Como ese lugar de reposo en el que nos despreocupamos del mundo. ‘Llegar a ser ligero’, desprenderse del peso del mundo, la carne cae. Donde está la carne está el cuerpo, y donde está el cuerpo que busca otros cuerpos está la fiesta. Del ocio a la fiesta y de la fiesta al ocio. Volverse ligero como una ‘hoja / que despreocupada danza / jugando en el río / al otro lado del campo de maíz’.
Ligero como una hoja, que danza, que baila y juega. Juego y baile como parte del ocio, parte de dejar caer la carne en la hamaca, deslizarse en ella para permanecer en el juego despreocupado. El cuerpo al otro lado del campo de maíz, donde los músculos son útiles; para el tiempo productivo de la disciplina social. Hay un río de distancia entre el ocio y el negocio. Se establecen las coordenadas del paisaje poético que se erige. De un lado del río está el campo de trabajo, del otro lado, el campo del ocio; la hamaca donde el cuerpo cae, la mente se afloja. Por un lado la tensión, el cuerpo y la mente tensan los músculos, se produce. Por el otro lado el aflojamiento, estar en presencia del cuerpo como se está en presencia de la herramienta fuera de un taller de carpintería. Fuera del espacio en que los cuerpos erigen las sociedades esos mismos cuerpos se dejan caer, aflojan la mente, beben, danzan sobre el río, ligeros como una hoja.
En la hamaca encontramos el sueño. Y en los sueños las leyes del mundo de vigilia quedan suspendidos, así como el carnaval interrumpe la cotidianeidad lineal, la desorganiza. El tiempo onírico es también el lugar del juego, en que todo se pone patas arriba. Por eso el ‘cuerpo debe querer adherirse / a las formas de la hamaca’, por que la hamaca es el lugar de los sueños y en los sueños retornamos a los juegos, como en la infancia. Donde podíamos vivir despreocupadamente, y dejar caer el cuerpo, jugar con la mente aflojada. El niño que fuimos se alegra cuando dormimos, también cuando jugamos, cuando estamos ociosos, nos reencontramos con un tiempo cargado de nostalgia. ‘Y es esa música /cuya fuente se desconoce la que / adormece / más profundamente de lo que / puede hacerlo / la muerte.’
Una música cuya fuente se desconoce. Pero que nos adormece más profundo que la muerte. Con este remate el poema se carga de una intensidad sublime. Algo más profundo que la muerte no es imaginable, ya que la misma muerte no es un estado del ser, sino del no-ser. Y el no-ser no duerme o lo hace ilimitadamente. El ocio como arte casi perdido de no hacer nada, que nos lleva a un espacio-tiempo que nos recuerda a los sueños, en que volvemos a los juegos como en la infancia, y que se encuentra del otro lado del río que lo separa del campo de maíz, donde los campesinos cosechan bajo el sol. La hamaca-ocio nos da acceso al placer de la distención, pero nos transporta a un lugar más profundo que la muerte. Aquel lugar al que remite el poema es una época en que los seres gozaban de una vida comunitaria. Una infancia de la humanidad que viene a interrumpir el tiempo del trabajo y restituye, momentáneamente, la alegría de vivir.
El juego de resonancias de los poemas de Laferrière, sin embargo, nos permiten avanzar en otras direcciones. Si en el poema anterior la hamaca nos sumerge en un sueño más profundo que la muerte, en el siguiente poema el sujeto no puede dormir.
El arte de escapar del insomnio
Un insomne, es alguien que busca dormir
sin conseguirlo, cuando bastaría con ocupar
esta estrecha franja de tiempo en cualquier otra actividad
silenciosa: leer, meditar o salir de casa
en la punta de los pies. Algunos de nosotros somos
durmientes inocentes, otros noctámbulos
que se ignoran. Y la noche pertenece a aquellos
que logran escapar del laberinto
del insomnio que podría llegar a ser la peor
de las pesadillas. Si salimos, nos arriesgamos a descubrir
una ciudad distinta de la que atravesamos durante el día.
Las conversaciones son diferentes, los gatos son grises.
Y la vida es más fluida. Si te quedas en la cama
a leer o meditar, te sorprenderá la calidad
del silencio que te rodea, y te encantará la facilidad
con la que serás capaz de resolver
esos problemas que creías complejos.
L’art d’échapper à l’insomnie/Un insomniaque, c’est quelqu’un qui cherche à dormir/ sans y parvenir, alors qu’il suffirait d’occuper/ cette étroite bande de temps à toute autre activité/ silencieuse: lire, méditer ou quitter la maison/ sur la pointe des pieds. Certains d’entre nous sont/ des dormeurs innocents, d’autres des noctambules/ qui s’ignorent. Et la nuit appartient à ceux/ qui parviennent à s’échapper du labyrinthe/ de l’insomnie qui pourrait devenir le pire/ des cauchemars. Si l’on sort, on risque de découvrir/ une ville distincte de celle que l’on traverse le jour./ Les conversations sont différentes, les chats sont gris/ et la vie plus fluide. Si vous restez dans votre lit/ à lire ou à méditer, vous serez étonné par la qualité/ du silence qui vous entoure, et ravi par la facilité/ avec laquelle vous êtes capable de résoudre/ des problèmes que vous pensiez complexes.
En este poema el ocio ya no es la hamaca que lo induce al sueño, sino que el ocio comienza cuando el sujeto no puede dormir. ¿Qué hace el sujeto en esa bisagra entre sueño y vigilia? ‘te encantará la facilidad / con la que serás capaz de resolver / esos problemas que creías complejos’. Acá el ocio permite pensar de manera más clara, a la manera en que recomendaban los filósofos griegos, al procurar el ocio para filosofar. En el silencio de la noche, en el silencio disponible, la mente no se afloja como en el poema anterior, más bien reflexiona de manera más compleja. Aunque ‘Si salimos, nos arriesgamos a descubrir / una ciudad distinta de la que atravesamos durante el día’. ¡Es notable!; el pasadizo que permite el ocio, hacia un lugar otro, está en aquel riesgo de tomar las posibilidades que quedan abiertas una vez que el tiempo productivo se pone entre paréntesis y luego ‘nos arriesgamos a descubrir’.
Ese riesgo más allá del trabajo fue lo que atemorizó a la aristocracia chilena durante el siglo XIX, que lo asoció al carnaval y las fiestas. El riesgo era desandar el camino del progreso, que buscaba disciplinar todo tiempo social disponible, con la finalidad de producir. Esto puso en marcha un programa sostenido de higienización contra los aspectos carnavalescos que fueron relacionados al ocio, un ocio que debía eclipsarse ante el avance del negocio. De ese modo se prohíben los carnavales por promover el desorden, que en el lapsus de tiempo que abrían en medio del calendario productivo ponían en ‘riesgo’ el orden público (Salinas 290).
‘Si salimos, nos arriesgamos a descubrir’, nos arriesgamos a vivir, y a crear mediante actividades que están fuera del tiempo del trabajo, en que ‘una ciudad distinta de la que atravesamos durante el día’ se abre ante nuestros ojos. Nos permite ver más allá, pensar cosas complejas, articular un pensamiento no utilitario, más bien cercano al juego, a los sueños y a la fiesta que nos predispone a una erótica de los cuerpos. ‘Y la noche pertenece a aquellos / que logran escapar del laberinto / del insomnio’.
Obras citadas
Bajtín, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Traducido por Julio Forcat y César Conroy, Alianza Editorial, 1993.
Laferrière, Dany. L’art presque perdu de ne rien faire. Les Éditions du Boréal, 2011.
Salinas, Maximiliano. “¡En tiempo de chaya nadie se enoja!: la fiesta popular del carnaval en Santiago de Chile, 1880-1910”. Revista Mapocho, vol. 50, pp. 282-301.

Sergio Guerra (Santiago, 1989). Escritor, investigador, docente. Estudió Artes, Literatura y Filosofía. Tras cuatro años de viaje por el continente, se radicó en Valparaíso, donde ha coordinado eventos poéticos, principalmente a través del colectivo Kontranatura. También se ha dedicado a la creación de brebajes psicodélicos. Como docente imparte el curso de Culturas Visuales y Pensamiento Visual. Como investigador aborda la noción de carnavalización de la política, el arte y la literatura chilena en el siglo XX, la teoría de la creación y la veta de estudios culturales abierta por Mark Fisher. Publicó Fiebre (2018) y Tectónica de Clases (2020). Fue parte de EN VERANO [Muestra del novísimo relato de la región de Valparaíso]. Valparaíso, La Antorcha Magacín + Schwob Ediciones, 2022.
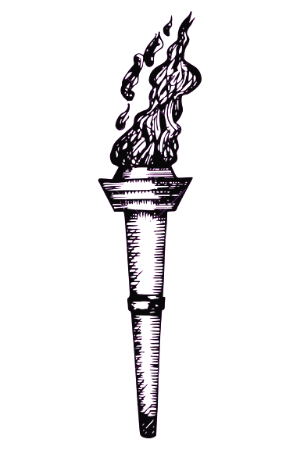



3 comentarios sobre “No-neg-ociar + un par de poemas de Dany Laferrière”