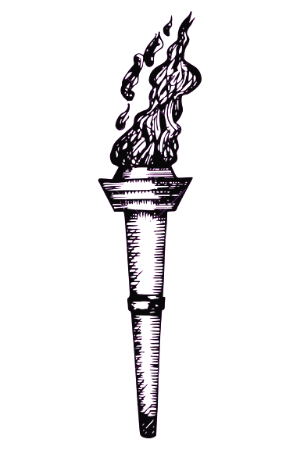El siguiente artículo es un adelanto del libro Protección de la raza: historias de eugenesia y profilaxia social en Chile, de pronta aparición, el cual viene a ser una serie de notas relacionadas a la campaña de protección de la raza liderada por Carlos Ibáñez del Campo y Bartolomé Blanche entre 1924 y 1926. Una serie de documentos encontrados en el Archivo Nacional en 1996: telegramas, providencias y compulsas que Flores complementa con notas de prensa, configurando aspectos de la sociedad chilena en años de eugenesia, de darwinismo social, que en defensa de la raza se enfrentaron policías y traficantes de opio, en medio de un país en crisis institucional, sanitaria y social.

Guido Flores Santander
El Presidente Emiliano Figueroa Larraín (1925-1927) designa a Carlos Ibáñez del Campo como su Ministro de Guerra. Al poco tiempo le entrega el ministerio del Interior. El anciano presidente no resiste la presión de los militares y en medio de la debacle social que el país padecía, solicita un periodo de descanso médico para entregarle la presidencia interina al poderoso ministro en 1927. Ibáñez, utilizando su influencia sobre el gabinete, nombra como Ministro del Interior al liberal Manuel Rivas Vicuña.
Bartolomé Blanche Espejo se ve fortalecido por la decisión de Ibáñez y su influencia como Director General de Policías estuvo respaldada por poderosos aliados en su ánimo de cumplir con su misión de mantener el orden y proteger a la raza de aquellos factores que identificaron como disolventes sociales.
Los flamantes ministros muy pronto también se unieron en el propósito de disminuir la influencia política del presidente Figueroa frente a la opinión pública y la posibilidad de que bajo un eventual gobierno de Ibáñez poder realizar los cambios políticos que los que se sumaron a la causa de estos jóvenes y ambiciosos oficiales y como ellos, creyeron que sus demandas eran urgentes.
Desde su cargo, Ibáñez ordenó una serie de medidas que demostraban su personalidad de rigidez y doctrina militar. Para asegurar el orden de la población, impuso manu militari en la administración de la justicia. Censuró a la prensa, persiguió, deportó, hasta apresó al Presidente de la Corte Suprema, Ángel Figueroa, hermano de Emiliano, sellando así la suerte del mandatario. Emiliano Figueroa, quien era una figura política respetada, que había sido un cercano colaborador de Balmaceda, colaborador de su causa en 1891. Ahora, como Presidente de Chile renunciaba a su cargo temiendo un golpe de Estado.
El explosivo gabinete de Figueroa representa claramente el momento por el que pasaba Chile: con un pueblo en aparente silencio y temeroso frente al enorme poder que históricamente ejerció el dominio de las armas en la configuración de la amalgama cívica chilena de los años 1920. Dos golpes militares en diez años los confirman. Desde el año veinte al treinta, uno en septiembre de 1924 y otro en enero de 1925.
Esta tradición guerrera explica, de alguna manera, el hecho de que aún exista un patrón prusiano en nuestro ejército a casi ochenta años de la última misión alemana. Un paradigma que históricamente fue criticado por su marcado autoritarismo que consolidó en su apogeo al etnocentrismo europeo y justificó políticas de exterminio y persecución.
En sólo algunas de las muchas otras iniciativas de naturaleza eugenésica, se hicieron comunes las persecuciones a los extranjeros, a los alienados y a los homosexuales. Se promovía la esterilización de los reos y los enfermos mentales. Nuestro perfil de sociedad se fue delineando por políticas públicas como la profilaxia social, que protegían, según ellos, nuestros procesos de transferencia e intercambio, que nos restringían a ser un solo pueblo llamado raza. Notables intelectuales chilenos, como Nicolás Palacios, habían investigado el origen de la raza chilena desde el mestizaje indoeuropeo, negando así el gen originario, condenando de esta manera a otros pueblos no contactados por la civilización a un lento y silencioso proceso de exterminio.
Surge entonces la campaña de Profilaxis, o de Profilaxia Social como llamaron las autoridades a este conjunto de medidas adoptadas por el Estado para evitar el contagio y la propagación de enfermedades sociales. El perfil sanitario de la medida tomaba cuenta de otro tipo de agente que contribuye a la contaminación de la raza. Esta perspectiva permite que las autoridades asuman su implementación y esta se aplicó en todas las instancias de gobierno.
La persecución de ilícitos sanitarios la llevaba directamente a todo aquel que cayera en la clase obrera. Una población que incluía a los artesanos, a los artistas y también al marginal que transitaba orillando las corrientes de la ética y la moral que entonces se estaban imponiendo. Cualquier disidencia caía irremediablemente en la aberración.

No fueron pocos los recursos económicos que se gastaron, tanto en programas de reestructuración como en número de horas/hombre, que la Dirección General de Policías invirtió en las pesquisas de rastreo. Incluso se utilizaron agentes encubiertos exclusivamente dedicados a desbaratar estas redes de contrabandistas y consumidores de opio, coca y cocaína. Muchos de estos traficantes eran de origen chino, boliviano o turco.
Entonces, las fronteras comenzaban a replegarse. En medio de la era de los autoritarismos, las diversidades eran vistas con malos ojos; la conducta de los ciudadanos era, para muchos, predecible y estandarizada, pero para otros ojos, fascinantemente desconocida. La prensa proporcionaba el soporte necesario para la difusión de la información que pregonaba la efectividad de la campaña de la profilaxia social impulsada por la Dirección de Policías, dependiente de las autoridades del Ministerio del Interior.
Se identificaron entonces enemigos, los agentes disolventes para nuestra carga genética. La mayoría extranjeros, inmigrantes de razas en degeneración, personas dementes, perdidas en el vicio, degenerados, condenados a la desgracia, víctimas del desprecio y el maltrato de los medios de comunicación. En la marcha, las autoridades intervinieron con técnicas más complejas y efectivas en los procesos de investigación y se llevaron adelante espectaculares intervenciones policiacas. Se endurecieron las restricciones en las fronteras. Especialmente en el control de la entrada de razas consideradas peligrosas.
Errantes chinos, judíos, turcos, negros, gitanos se agolpaban en los puertos del mundo pidiendo asilo empujados por los autoritarismos. Miles de refugiados llegaron Chile cuando la industria del salitre comenzaba a encender en los bolsillos de los inversionistas ingleses y norteamericanos que levantaron ciudadelas en medio del desierto. Los villorrios se unieron en la cremallera del tren pampino, construido bajo el sol de Atacama.
Mientras, los desplazados llegaban en los barcos desde Iquique, Pisagua, Antofagasta, Coquimbo o Valparaíso, poblando sus bodegas y cubiertas con familias que hacían suyos pequeños espacios de sombra y cobijo de los elementos que acompañan los días y las noches en alta mar. Muchos perdieron todo al salir de la oficina y lo poco que quedaba se perdía entre las necesidades del camino. La constante ida y llegada de trabajadores colmaba los límites de aforo de todos los espacios de asilo y beneficencia, hospitales y servicios de ayuda, que entonces eran escasos y muy precarios.
Arturo Alessandri dijo alguna vez: “El desarrollo creciente de nuestras actividades económicas aumentan cada día el factor humano, pero mientras los demás países de América duplican su población cada treinta años, la estadística demográfica del hombre moderno nos indica que nosotros marchamos a la despoblación y al aniquilamiento (…). Disminuyen los matrimonios y nacimientos; la tuberculosis, la sífilis y el alcoholismo elevan de continuo el índice general de las defunciones. La mortalidad infantil asume proporciones pavorosas”(Hernández, 1925).

El roterío inmaculado
En 1904 Nicolás Palacios publica Raza chilena, el primer estudio conocido sobre el origen genético de la población en Chile. En el volumen, el médico nacional concluye con una interesante teoría que explica nuestra estirpe identificando al individuo que representa al pueblo, el mestizo, el roto.
“Poseo documentos numerosos y concluyentes, tanto antropológicos como históricos, que me permiten asegurar que el roto chileno es una entidad racial perfectamente definida y caracterizada. Este hecho de gran importancia para nosotros, y que tanto ha sido constatado por todos los observadores que nos han conocido, desde (Charles) Darwin hasta (Albany) Hancock, parecen ignorarlo los hombres dirigentes de Chile. La raza chilena, como todos saben, es una raza mestiza del conquistador español y del araucano, y vino al mundo en gran número desde los primeros años de la conquista, merced a la extensa poligamia que adoptó en nuestro país el conquistador europeo” (Palacios, 1918).
Cirujano, hombre de ciencia que –según sus reseñas– amaba los valores patriotas del chileno común, del mestizo que comprobó en el campo de batalla como médico del ejército en la Guerra del Pacífico. A su juicio la nobleza y la valentía del pueblo merecían del respeto del mundo entero.
Seguía los pensamientos humanistas de Francisco Bilbao, Diego Barros Arana, Manuel Antonio Matta y José Victorino Lastarria desde muy joven. Sus lecturas y estudios lo llevaron a conocer a Charles Darwin y su teoría de las especies, enciendo encendiendo su curiosidad sobre el origen de la raza en Chile. Una raza propia para definirnos en el concierto del mundo, insertando su trama histórica.
Según Palacios, al final de las campañas patriotas de la guerra en la Independencia, aquellos soldados que se replegaron hacia sus dominios sentaron con sus familias la figura patriarcal de un patrón guerrero y conquistador llegado en el siglo XVI. Un extranjero vencedor poderoso que pudo ser capaz de trabajar sus tierras y procrear con las indias desposando a decenas de mujeres que engendraron incontables mestizos. Esa interacción fue generando su riqueza.
“La sangre araucana era aportada por las innumerables mujeres que dejaron los indios en las provincias del norte y por las condiciones de producción del vástago intermediario, han sido las mejores posibles. La distancia entre la patria de origen de los conquistadores y la nuestra, y las dificultades que en aquel tiempo presentaba el viaje, obligaron a éstos a venir sin sus mujeres, y la prolongación indefinida de la lucha, con la inseguridad y escasas comodidades de la vida consiguientes, promulgó por muchos años ese estado de cosas. Por otra parte, las pocas mujeres que arribaron a estas lejanas playas en las tres o cuatro primeras generaciones, eran en su mayoría miembros de familias de los conquistadores y, por tanto, de su misma raza” (Palacios, 1918).
Palacios proporciona uno de los primeros antecedentes sobre el estudio de la sociología en Chile que indaga en la naturaleza genética y cultural del hombre del pueblo chileno. “Muchos cronistas hablan de la “chusma de las mujeres y niños” que habitaban en los fuertes de la frontera araucana con los soldados que la guarnecían, chusma que era un grave inconveniente, pues consumían gran parte de las escasas provisiones de dichos fuertes, y hacían además muy difícil la movilización de su tropa. Por estos motivos los jefes del ejército reprimían esa costumbre cuanto podían; sin embargo, usaban de una discreta tolerancia” (Palacios, 1918).
El darwinismo social entregaba los antecedentes científicos necesarios para que el doctor Palacios configurara la fisonomía del hombre del pueblo representado en población mestiza y no en el nativo. Herederos de un patriarca noble, vencedor y poderoso, los rotos y su linaje –entre sus muchas características– representa a una sociedad influenciada por una elite extranjera que lo gobernaba.
“Hubo senado en Chile que ha contado con un 25% de apellidos germanos, siendo que la colonia de esa raza es relativamente exigua en nuestro país. Por el contrario, la colonia de raza latina o mediterránea, con ser ya muy numerosos, no ha producido no más que rarísimos hombres superiores en su cruza con la chilena. Es que el chileno legítimo no tiene sangre latina en sus venas, por más que hable romance y lleve apellidos castellanos. Las buenas y las malas cualidades de los mestizos tienen en biología una significación muy elocuente respecto a las relaciones de naturaleza de los progenitores. El mismo fenómeno que aquí observamos respecto a la calidad de los productos de dos razas, según sean estas afines o no, podemos observarlo en otra parte en latísima escala y con resultados probatorios definitivos. Me refiero a los Estados Unidos. En ese gran país, de base étnica germana, el elemento latino llega a cerca de 6 000 000 de individuos, y sin embargo ni en las industrias, ni en las artes, ni a la banca, ni en la política, ni en ninguna parte espectable se oye sonar un apellido latino, siendo que allí no hay ninguna preocupación que estorbe la elevación del más apto” (Palacios, 1918).
Por estas tierras extrañas nuestros líderes se educaron bajo referentes culturales euro-centristas, cuyas tradiciones eran consideradas más antiguas que las nuestras. El pueblo araucano era visto, a los ojos del autor, como un pueblo vencido por el poder del “godo germánico”. Sin embargo, Palacios destaca carácter noble y valiente del indio.
Al interpretar la naturaleza de la raza chilena, Palacios identifica a un individuo que no era indio, si no que un mestizo. Un personaje anónimo, sin muchos atributos que transitaba dentro de un escenario rural o urbano, en medio de la crisis llamada la “cuestión social”, una raza que contaba entonces con dos guerras en 40 años criado en la catástrofe, en la inclemencia de la naturaleza, una población que ha padecido el resultado de los errores políticos y sociales de aquellos años.

Guido Flores Santander (1970). Periodista. Desde muy temprano en su carrera ha trabajado en la investigación de aspectos desconocidos de la historia urbana en Chile. En 1999 publica el cuento “La fiesta de los muertos” ganador del concurso de Cuentos Urbanos de Santiago, organizado por la Universidad Arcis y La Municipalidad de Santiago (Voces de la Ciudad, LOM 1999). El año 2007 publica “Santiago de Chile, Pintura en Emergencia” con MAGO Editores, donde compila el trabajo de una generación de artistas plásticos chilenos formados entre los años 1990 y 2000.