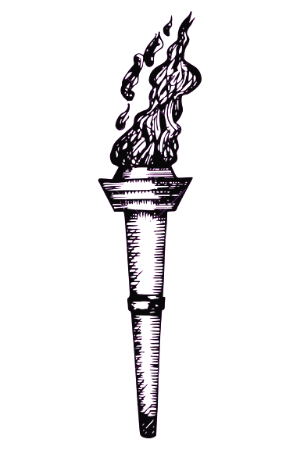/RESEÑA/ Franco Lanata Donoso. Del opio del pueblo al fetichismo de la mercancía. Marx entre religión, alienación y fetichismo. Valparaíso, Ediciones Inubicalistas, 2021.

Franco Lanata Donoso
En primer lugar señalar que mi libro es una reelaboración de un trabajo de corte estrictamente académico, de allí que no deba causar sorpresa parte del lenguaje y el tono formal del contenido como del esquematismo de su estructura. En todo caso, se espera que este primer inconveniente no frustre la pretensión del asiduo lector interesado en conocer la vida como la obra de un pensador cuya figura, tan neblinosa como difamada, fue y representa la de Karl Marx.
En segundo lugar, el libro pretende abordar desde una antigua querella al interior de las filas del marxismo, polémica que comenzó con una distinción metodológica por parte del filósofo francés Louis Althusser al distinguir y separar los escritos de Marx estrictamente científicos de los ideológicamente contaminados por la filosofía hegeliana. Esta polémica, cuyo eje gravitante gira sobre el concepto de “corte epistemológico” dentro de la obra del autor del Manifiesto Comunista, escinde sus trabajos, como su vida, en un periodo de juventud embriagado por la filosofía idealista de Hegel, como las pretensiones de encarnarla propias del materialismo de Feuerbach; y, como contrapartida, un maduro intelectual dirigido a cuestiones estrictamente científicas y metodológicas, este sería el Marx de Das Kapital, del cual Althusser nos invita a leer con una no menos polémica sugerencia de no prestar atención a toda la primera sección dedicada a la mercancía sin antes conocer el mecanismo de explotación del trabajo por parte del capital. Gran parte del debate al interior del marxismo en la década de 1960 y los años posteriores, como las lecturas e interpretaciones sobre la obra cumbre de Marx, tuvo como referente esta noción de un “corte epistemológico”.
La hipótesis defendida en el libro es que desde el concepto de fetichismo de la mercancía y la crítica al trabajo abstracto propuesta por Marx en el primer tomo de Das Kapital, pueden encontrarse analogías y homologaciones con la jovial critica al trabajo alienado desarrollada en los famosos escritos parisinos; Los Manuscritos económicos-filosóficos de 1844. Por lo tanto, el centro desde donde gravitan los intentos por encontrar una conexión conceptual como categorial se presentan aquí bajo el prisma de la actividad práctica del hombre, a saber, el trabajo. Reconociendo las dificultades que este proyecto guarda, por ejemplo, precisando que en ambos periodos históricos (1844 año de los Manuscritos y 1867 año de publicación del primer tomo de El Capital) Marx se encontraba en procesos de vida (políticos, económicos, familiares, etc.) completamente distintos, como bien, aceptando la idea de que en ambos momentos las críticas al trabajo poseen una función teórica completamente diferente, es que la hipótesis no se agota simplemente en mostrar la conexión intrínseca de ambas críticas a través del análisis de los textos, sino más bien, en mostrar que a partir de los textos de juventud como la «Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel», o bien, «Sobre la Cuestión Judía», como los ya mencionados «Manuscritos de 1844», comenzó a gestarse un proyecto singular, recordemos a partir de la crítica inmanente a las categorías fundamentales de la sociedad moderna capitalista, el cual desemboca en el concepto controversial como poco entendido del fetichismo de la mercancía, de una explicación compleja e inmanente de las relaciones sociales dentro de la sociedad moderna y, a modo especial, del moderno modo de producción de los bienes creados como un fenómeno estrictamente religioso, o al menos, con características que permiten fundamentarlo como tal. Las claves para esta interpretación las ofrece el mismo Marx, cómo es que los bienes creados por las manos de los productores adquieren las mismas cualidades divinas y objetivadas que las de la conciencia religiosa, cómo se explica que en El Capital de Marx abunden tantas metáforas y guiños a los fenómenos religiosos, qué rol cumple el dinero, el valor, el trabajo abstracto, la mercancía, etc., para que en esta sociedad, en apariencia racional y secular, imponga una lógica de comportamientos tan irracional propias de los fenómenos religiosos, por último, que significa que una mercancía sea a la vez, una «cosa sensorialmente suprasensible».
El lector encontrará en este libro algunas respuestas a estas problemáticas, principalmente comprender en qué medida se puede afirmar que el capitalismo contemporáneo es una religión cotidiana (expresión usada por el mismo Marx al final del tomo tercero de El Capital). Es a partir del análisis crítico de varias obras de Marx, como un seguimiento minucioso del desarrollo argumental y lógico de los conceptos y categorías del mismo, que se pretende dar cuenta de este fenómeno religioso, presente en los fundamentos de la sociedad moderna: los conceptos estudiados y utilizados por Marx son precisamente la crítica religiosa de su juventud, la religión como expresión de un mundo realmente invertido, inversión real que no surge ni es una proyección fantasiosa de nuestras conciencias, sino muy por el contrario, es expresión y resultado de nuestra forma de socialización contemporánea, una auto-alienación de la praxis social objetivada y reificada en ídolos y abstracciones reales (valor, trabajo, mercancía y dinero) que gobiernan y dominan nuestras vidas.
Se espera que el lector encuentre en el presente volumen, una serie de repasos a varios de los problemas y tópicos principales de la obra de Marx como del marxismo: su crítica al idealismo hegeliano, el intento de fundamentar una filosofía materialista fundada en la praxis social de las sociedades, comprensión de las relaciones sociales a partir de la economía política, etc., como a su vez, de las problemáticas más estimulantes surgidas en las filas del marxismo (la cuestión del humanismo, la ya mencionada polémica del corte epistemológico, la teoría del valor trabajo y una breve alusión a un concepto del cual poco se ha dicho dentro de los estudios marxianos, la noción de «sujeto automático» presente en El Capital).
A continuación, se presentan algunos fragmentos de la obra, la cual se espera puedan motivar su lectura:
1. Sobre la crítica religiosa o la conocida formula de la religión como el opio del pueblo: “Nótese, respecto al desarrollo intelectual de Marx y respecto al tema religioso en particular, tal vez ambos indisociables, el ‘giro copernicano’ llevado a cabo; la crítica ya no es una crítica celestial sino una crítica mundana. Marx abandona pues la crítica religiosa para aterrizarla al campo de la sociedad civil, la fuente verdadera de toda alienación y, por ende, lugar de ese defecto que produce la alienación religiosa.”
“Es posible distinguir desde las primeras páginas un claro ataque, mucho más directo que en otras publicaciones de Marx, hacia la religión. El texto comienza con una sentencia categórica: “la crítica de la religión ha llegado en lo esencial a su fin, para Alemania, y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica” (Marx, op. cit.: p. 491). Esta declaración no hace más que reafirmar, en cierto modo, el legado neohegeliano y la recepción de la crítica irreligiosa de la izquierda hegeliana como propia, como fundamento o premisa germinal. Esta premisa sigue entonces las formulaciones neohegelianas acerca del carácter autoalienante de la religión, articulada como una objetivación que tiene lugar en una esfera apartada del hombre, que es donde surge esta deidad celestial, a partir de sus cualidades potenciales. De allí que “el hombre, que en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, sólo ha encontrado el reflejo de sí mismo” (Ibíd: p. 491), pero este hombre ya no queda satisfecho con esta autoimagen divina, debe volver más acá de la realidad celestial, dar un giro, y buscar, como afirma Marx, su verdadera realidad.”
2. Sobre el trabajo alienado: “Ahora bien, es en estos manuscritos que Marx aborda lo que realmente compete a este apartado: la cuestión del «trabajo alienado», problema que, es preciso señalar, resulta un análisis preliminar y un bosquejo aun en ciernes, muy a la sombra de las teorías filosóficas de Hegel y Feuerbach, sobre el proceso de objetivación del espíritu humano y de la escisión de la esencia genérica del hombre en Dios. Es necesario recalcar el carácter de estos Manuscritos como un intento explícito de Marx por salir del campo que envuelve la crítica de la religión, y de sus representaciones asociadas, como un campo donde el origen y fuente de dichas representaciones se formulan desde la conciencia, ergo, desde un plano íntimamente idealista. Marx, muy paulatinamente, otorga un giro radicalmente contrario al pensamiento especulativo, abrazando el naturalismo antropológico feuerbachiano –heredero heterodoxo, y a la vez, inversión antropológica de la ontología hegeliana– para arribar a concepciones de un humanismo y un materialismo anclados en la realidad misma. En lo que sigue, se abordará un análisis de los Manuscritos de 1844, haciendo hincapié en cómo el proceso de trabajo se enajena de la vida social de los hombres, y de otras actividades sociales; como a su vez, mostrar la medida en que Marx asimila y homologa las categorías antropológicas de la crítica de la religión de Feuerbach y experimenta con ellas en un campo abiertamente nuevo, la economía política.”
3. Sobre el carácter fetichista de la mercancía: “De la crítica religiosa a las divinidades celestiales, con su análisis del trabajo abstracto, la mercancía y el dinero, Marx busca ahora la crítica de este mundo secular, desacralizado y desdoblado, y lo halla en el encantado mundo de las mercancías y su crítica del fetichismo, por lo que Marx emprende la crítica a las formas terrenales de divinidad, que se han plasmado gracias al fetichismo que impregna todo el modo de producción capitalista.”
Franco Lanata Donoso (Valparaíso, 1988). Profesor de Filosofía, Licenciado en Educación y Filosofía, Magíster en Filosofía con Mención en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad de Valparaíso. Miembro y colaborador del CEPIB-UV de la Universidad de Valparaíso.