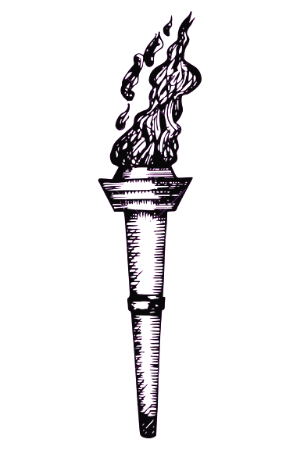El siguiente texto fue leído en la librería del Fondo de Cultura Económica “Manuel Rojas” de Valparaíso, el mes de octubre de 2022, en la presentación de Ella está próxima y viene con pie callado del escritor venezolano Ricardo Azuaje, nouvelle que reeditó Schwob Ediciones en su colección de narrativa Vidas Imaginarias.
Eduardo Cobos
Cruzo la calle Marx, la calle Freud;
ando por una orilla de este siglo,
despacio, insomne, caviloso,
espía ad honorem de algún reino gótico,
recogiendo vocales caídas, pequeños guijarros
tatuados de rumor infinito.
“Adiós al siglo XX”, Eugenio Montejo
I
La narrativa venezolana de los noventa prácticamente no existió en otro lugar sino en Venezuela porque solo fue leída en sus linderos, puertas adentro. Por ello, fue literatura en su estado más puro, primigenio, endogámico. Esto respondía a una larga tradición. José Balza, uno de sus más importantes narradores e inevitable hacedor de cánones, había señalado, medio en broma medio en serio, que la causa de la insularidad se debía a que los escritores y escritoras del patio no contestaban la correspondencia epistolar. Por lo general, hacían oídos sordos cuando les escribían consultándoles por las labores del oficio algunos académicos de universidades latinoamericanas, europeas o norteamericanas, así como agentes literarios deseosos de poner en el mapa internacional libros de esta nación caribeña. En resumen, les daba lo mismo lo que ocurriera con el boom editorial latinoamericano y sus alrededores. Este hecho, si queremos darle crédito a esta boutade, les pasó factura a los venezolanos y continuaron a la saga de la historia de la literatura y solo eran asomados casi a desgano en antologías y estudios ad hoc. En el siglo XXI, debido a varios factores, esta insularidad afortunadamente quedó atrás. Pero no nos adelantemos.
Entonces, solo había habido, reduciendo en exceso el catálogo de novelistas, cuatro escritores universales en el siglo XX: la protofeminista Teresa de la Parra con una su notable Ifigenia: Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba (1924); Rómulo Gallegos, quien fuera presidente, derrocado en la década de los cuarenta, con su dicotómica Doña Bárbara (1929); Arturo Uslar Pietri con la inicial Las lanzas coloradas (1931), ambos preocupados por desentrañar lo nacional; y, muchísimo después, Adriano González León, autor de País portátil, que dejaba constancia de la violencia política, y quien se alzó en 1968 con el importante premio Seix Barral. Adriano casi entró pero no entró al boom latinoamericano, convirtiéndose en otra de las decepciones del mundo literario venezolano. Adriano fue, en todo caso, el gran propugnador de El Techo de la Ballena en los sesenta, una pandilla de vanguardistas integrada por Juan Calzadilla, Carlos Contramaestre, Edmundo Aray, Salvador Garmendia, el chileno Dámaso Ogaz (dicho sea de paso: extraordinario poeta, creador del mail art y absolutamente desconocido en Chile) y Caupolicán Ovalles, entre otros. Lo que quiero apuntar con esto último, es que las poéticas, eso lo sabemos de sobra, se diseñan subrepticiamente, casi en secreto, pero son siempre irrevocables y perduran en el tiempo cuando tocan las fibras sensibles.
En cuanto a la esterilidad de la literatura del país, el cubano Cabrera Infante llegó a decir con bastante saña y rencor grisáceo, que Venezuela era “siempre rica en petróleo o en óleo pero no en tinta”. Al parecer, el estereotipo de país saudita se impuso: tierra de mises mundiales y universales, de culebrones telenovelescos y de sueños mayameros, entonces la escritura había sido consumida por “el estiércol del diablo” (como denominan los venezolanos al petróleo cuando quieren maldecir el supuesto sino de su potente economía de extracción minera).
Todo esto es una tragedia menor, del ámbito de lo doméstico, pero también una sutil fortaleza, ya que puede haber tiempos de realizaciones sotto voce que den cabida, sin aspavientos, a las experimentaciones con el lenguaje y las formas literarias. Es decir, “sin prisas pero sin pausas”, que diría el primer gran estadista del petróleo, Medina Angarita.
Por mi parte, señalaría que hubo gran cantidad de autores y autoras en el siglo XX, pero que, principalmente, cultivaron con eficacia el relato y este género literario, lo sabemos, es de difícil exportación. A vuelo de pájaro unos nombres, y este ejercicio lo sostengo desde mi subjetividad y mi memoria, por ello, quizá, del placer de la lectura que atesoro. Solo unos ejemplos: todo el libro La tienda de muñecos (1927) de Julio Garmendia, el cual da continuidad a la vertiente del relato fantástico que ya había calado hondo en el siglo XIX venezolano como ha señalado Carlos Sandoval en un estudio; Las formas del fuego (1929) de José Antonio Ramos Sucre, leídas muchas de estas prosas líricas, surreales, en clave de ficciones súbitas, como sugería mejor hacerlo Julio Miranda; el extraordinario libro de textura concisa y eficaz Arco secreto (1947) de Gustavo Díaz Solís, uno de mis favoritos; el cuento “La mano junto al muro” (1951) de Guillermo Meneses; el mínimo universo telúrico y mítico de Osario de Dios (1969) de Alfredo Armas Alfonzo, donde se materializan microcuentos concatenados en una suerte de novela collage; o Volveré con mis perros (1975) del inigualable Ednodio Quintero, quien ha seguido hurgando hasta el día de hoy en lo fantástico, entre otros registros. Continúo con el primer libro de nuestro Ricardo Azuaje, A imagen y semejanza (1986), que ya al publicarse llamó la atención de la crítica; Cerrícolas (1987) de Ángel Gustavo Infante, que escenifica y pone voz, o altoparlantes, al habla malandra y musical de los habitantes de sectores populares caraqueños marginalizados; la colección de cuentos La última de las islas (1988) de Antonieta Madrid, el cuento “Tan desnuda como una piedra” (1989) de Salvador Garmendia, Seres cotidianos (1990) de Stefanía Mosca, entre muchísimos otros.
II
Por otra parte, en escasos veinte años, según Britto García, desde comienzos de los setenta hasta inicios de los noventa, se va a pique el mal aclimatado sueño del American way of life, colapsando tres proyectos modernizantes: el revolucionario marxista de izquierdas, el populista de colaboración de clases (el “Pacto de Punto Fijo”, iniciado en el ´58) y el neoliberal, que se implementaba con el “paquetazo” de Carlos Andrés Pérez, lo que provocó inmediatas protestas de la población y saqueos espontáneos, que fueron brutalmente reprimidos en el tristemente célebre “Caracazo” del ´89, llegando a por lo menos dos mil personas asesinadas por las fuerzas armadas del Estado.
Hay casi consenso en esta afirmación: es solo en la década de los noventa que la literatura se “profesionaliza” en Venezuela. Esto quiere decir que los escritores y escritoras de cuentos y novelas intentan, decididamente, tener muchos más lectores entre sus coterráneos y aspiran esta vez a integrase al mercado internacional. Pese a las angustias cotidianas: intentos de golpes de Estado, destitución del presidente y una economía cada vez más alejada de la bonanza saudita, los noventa fue una década de grandes logros artísticos. ¿La condición de posibilidad de las crisis?, me pregunto.
Al decir de Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres: “Hacia mediados de los 90 comienzan a visibilizarse signos de una nueva estética. No solo en cuanto a los recursos formales, sino también en un lenguaje que inicia un proceso de simplificación y desnudamiento que deja los escenarios abigarrados y cierta artificiosidad del texto. Pareciera imponerse un detallado registro de la cotidianidad, en una valoración de pequeñas claves”. Así, a principios de los noventa hay textos y libros verdaderamente prodigiosos, que dan cuenta de una inmensa multiplicidad de registros ficcionales, algunos de estos son: El mar invisible (1990) de Rubi Guerra, “Boquerón” (1992) de Humberto Mata, Todo lugar (1992) de Milton Ordóñez, Cabo de vida (1993) de Victoria de Stefano, Babilonia (1993) de Silda Cordoliani, Salsa y control (1994) de José Roberto Duque, Historias del edificio (1994) de Juan Carlos Méndez Guédez, o Libro de animales (1994) de Wilfredo Machado.
A Ricardo Azuje por comodidad crítica, o por lo que sea, se le ha ubicado como integrante de la generación de narradores del noventa, quienes al igual que muchos de los escritores latinoamericanos de la época dejan de lado el “realismo mágico”, concentrando sus escritos en el hábitat urbano desde estéticas diversas. Es decir, en el caso venezolano se escriben relatos y novelas que tienen a la historia reciente, muchas veces desde la derrota de la utopía, como centro y que intentan desde lo “sociológico” plantear preguntas, explorando los conflictos político-sociales de la realidad que les ha tocado vivir. Para esto se privilegia la anécdota narrada antes que los formalismos estructurales y lingüísticos, actualizando así la utilización de los recursos ficcionales contemporáneos y proponiendo un escenario más amplio a los personajes en las acciones en las que se desplazan.
Y si bien la cuentística, como he dicho, había prevalecido sobre todo en la tradición literaria anterior, en los noventa convergen varios ejemplos de novelas cortas o bien decididamente nouvelles entre las cuales son notorias, por su lograda factura, Calletania de Israel Centeno (1992), Sólo un short stop de Luis Felipe Castillo (1993), La hendija (1995) de Juan Antonio Calzadilla Arreaza, o Barbie (1995) de Slavko Zupcic. Y a estas, qué duda cabe, se suman las de Ricardo Azuaje: Juana la roja y Octavio el sabrio (1991), Viste de verde nuestra sombra (1993), Autobiografía de un dodo (1995, novela para lectores juveniles) y La expulsión del paraíso (1998), novela breve, en clave paródica, que está escrita con base en la obsesiva frustración que señalaba más arriba, la de no pertenencia de la literatura venezolana a los mercados internacionales del libro. De estas, a continuación, comentaré brevemente las dos primeras y, claro, Ella está próxima y viene con pie callado, ya que, a mi juicio, se vinculan de manera más estrecha y tienen, cuestión no menos importante para Azuaje, a Caracas como escenario y desplazamiento absoluto de sus personajes.
III
En Juana la roja y Octavio el sabrio está lo esencial de la obra de Azuaje: la utopía y una historia sencilla; aunque esto último lo es sólo en apariencia. Estamos en el ‘82, tiempo recobrado por Octavio, después de varios años, un poco antes de ser aniquilados en Cantaura militantes de ultraizquierda por el ejército en un destello de la guerrilla venezolana. Octavio es un estudiante de derecho y se reencuentra casualmente con su madre, Juana, quien lo había abandonado por imposición de su esposo. Entre Juana y Octavio se crea la necesaria, en los aspectos de la tensión dramática de la obra, pares de contrarios: apariencia-realidad, hombre-mujer, padres-hijos, razón-imaginación, lo conservador y lo revolucionario, donde los personajes escogen una visión de mundo franqueados por toda una trascendencia de época, que se remonta a los años sesenta con la Revolución cubana y el Mayo francés.
Juana muestra señales imperfectas de una ofensiva que consolide la corriente restauradora de lo revolucionario y, por otra parte, Octavio es persuadido por la ascensión social que le ofrecen los estudios, su novia Alejandra y la familia de ésta. Sin embargo, Azuaje no nos entrega una relación maniquea, más bien sus recursos narrativos son utilizados con la finalidad de delinear ciertos perfiles para adentrarse en la verdadera complejidad de la historia relatada; y en este punto cobra relevancia el humor desacralizado –por lo tanto, medio efectivo para inhabilitar cualquier dogmatismo tendencioso–, que se cuela por toda la obra. Quizá la más descarnada elucubración de Juana la roja y el Octavio el sabrio sea poner en un pequeño entramado la constante más profunda de las generaciones involucradas en los cambios radicales.
Viste de verde nuestra sombra es la nouvelle más corta de Azuaje; también es la más irreal, pero esto último hay que aclararlo. Irreal en el sentido del funcionamiento y concatenación de la anécdota para que ésta fluya con naturalidad, velozmente, –como sucede en algunos relatos de aventuras–, sin importar demasiado cierta verosimilitud narrativa convencional. Hay casualidades, las cuales relacionan un episodio con otro como si fueran escenas cinematográficas. Esta puede ser otra de las características de toda la obra de Ricardo: el vínculo con el cine. Así, la acción se desarrolla en unas cuantas horas, donde aparecen, y desaparecen para siempre, en algunos casos, personajes de toda índole: un mesonero, un conductor y su novia que chocan su auto, funcionarios del metro, jóvenes punk, una ex amante del narrador, muchos policías, entre otros. Como se ve en la trama confluyen los habitantes de una ciudad simulada, casi fantasmal, quienes tienen en su mayoría una relación de maestro-alumno con el narrador, Andrés (32 años), que es profesor de castellano. Todo se gatilla cerca de medianoche. Es cuando el furioso Orlando sale a las calles vestido de indio, hacha en mano, con un propósito, o un despropósito, poco claro. En este caso, Viste de verde de verde nuestra sombra es un relato que le debe casi todo a la rapidez de las descripciones, si fuera una película se la podría poner al lado de las road-movies, donde la acción –según una precaria definición sobre el género: escenas espectaculares de peleas, tiroteos y persecuciones, que de alguna manera también involucran a esta nouvelle– se rueda en la carretera, aunque la historia de Azuaje transcurra en Caracas a la sombra del cerro Ávila, que la circunda en varios aspectos y es el acertijo central de ésta.
Por su parte, los recursos narrativos de Ella está próxima y viene con pie callado (publicada en Islas Canarias por primera vez en 2003 junto a otros relatos), se hilvanan en una casi absoluta linealidad temporal –desde donde se nos acerca progresivamente a los hallazgos en torno al Club de los Suicidas–, lo cual permite que esta nouvelle adquiera un tono trepidante muy en sintonía con la novela negra, utilizando, a su vez, la pulsión obsesiva del personaje-narrador: ser desolado por una realidad aplastante no asumida, que lo conduce con perplejidad hacia el vacío existencial. Y es, por otra parte, la punzante estampa sobre el poder y sus simulacros en un periodo de especial desencanto y tensiones sociales de la Caracas de inicios de los noventa del siglo pasado.
Recordemos la trama: ha habido hace poco dos intentos seguidos de golpes de Estado en Venezuela y para el presente del relato, agosto del año 93, el presidente Carlos Andrés Pérez es destituido por corrupción. También se estrena una forma de violencia política que consiste en atentados con sobres bomba. De eso se trata, ya que el narrador, David, es un periodista que ha cubierto como fuente el palacio de gobierno para un importante medio de prensa; alguien que conoce los sótanos del poder. No obstante, para David, sumergido en un cenagoso y alcoholizado despecho por el reciente abandono de su esposa, la vida pierde sentido; esto quiere decir que adquiere muchos otros sentidos, aparte del oficio laboral, los cuales han sido vislumbrados en algún destello de lucidez, pero estaban postergados o al acecho.
En todo caso, la desesperación en la que está involucrado David por el abandono, lo lleva a observar su entorno con nuevos ojos y lo hace, cree en un inicio, desde toda casualidad. La cotidianeidad descoyuntada y la crisis perenne eludida, por decirlo así, se ha corporizado en Caracas. Observa, entonces, las aglomeraciones en el metro, los rostros desorientados o el lento tránsito hacia ninguna parte; y de improviso, en su apartamento, asiste como voyeur –en un claro homenaje al Hitchcock de la Ventana indiscreta– a un simulacro de suicidio: en el edificio del frente una mujer se desnuda, luego toma un revólver y lo lleva a su sien; un apagón, el estruendo de un estampido y el mirón aficionado se queda en la incertidumbre. Es cuando aparece el suicidio. El individual y el colectivo. Este último se hace visible en el Club de los Suicidas, al cual David entra sin querer pero ineludiblemente. Todo lo conduce hacia allá: el desamparo y la persistencia del oficio, porque se propone escribir un reportaje sobre la muerte voluntaria en Caracas como intento de ocupar horas de tedio por unas vacaciones no solicitadas. Y también hay enigmas que cautivan su curiosidad: descubrir las filiaciones con el club de la mujer que había realizado la puesta en escena del simulacro –Mariana, que comienza a ser su amante–, e internarse en el centro mismo de la cofradía para saber de sus ramificaciones, de su modus operandi, con la finalidad de obtener las notas para su escrito. A la manera de los peculiares clubes de Thomas de Quincey o R. L. Stevenson, los integrantes del Club de los Suicidas, la mayoría con vidas desarticuladas pero comunes, son especuladores teóricos que recogen sus preceptos de la literatura y la filosofía (Sócrates, Pavese, Ramos Sucre, Nietzsche) y son en esencia simuladores de suicidios, aunque algunos hayan llevado, al parecer, las cosas demasiado lejos. En estas relaciones hay un peligro inminente que involucra a toda la acción de la nouvelle proporcionándole un elaborado clima de suspenso.
Hay fatalidad en esto. Y además un hondo escepticismo, ya que al establecerse la posibilidad del suicidio como solución, David señala, con la ayuda de Albert Camus: Puede ser una buena razón para vivir el hecho de saber que en cualquier momento puedes matarte. Esta certeza evidencia el vínculo con los otros y el horror en el que puede llegar a materializarse una existencia, cualquiera sea, en un espacio claustrofóbico. Y para esto también el personaje elucubra: el espejismo de la modernidad; invención mal hecha y peor asimilada. Prueba de ello es Caracas en raídas capas de arquitecturas yuxtapuestas. Urbe que, como fiera herida, está dispuesta a vengarse de sus habitantes por haber intentado extirparle la memoria.
IV
En 2004, al entrevistar a Ricardo Azuaje para una revista académica, me señaló lo siguiente: “Los escritores, en muchos casos, están inmersos en el país y expresan lo que está sucediendo, pero sólo en ocasiones extraordinarias dan pistas de lo que va a pasar. Hay que ver si ese grupo o generación, o como quiera llamársele, de los ‘90, que era muy heterogéneo, con tendencias muy distintas, va a seguir diciéndole cosas al país, y si en verdad en alguna oportunidad se las dijo”.
Lo cierto es que, en ese momento, los tiempos ya habían comenzado a cambiar inexorablemente y el nuevo siglo probaba suerte con otros autores y autoras, además de la generación de los noventa. Hubo puertas adentro, también en el primer lustro de la era Chávez, un decisivo boom de publicaciones propiciado por el Estado y la industria editorial privada, que incluía a sellos transnacionales. Hubo, una vez más, violencia política, intento de golpe, muertos, luchas internas en torno al Estado y al control, en definitiva, de la explotación petrolera (“el estiércol del diablo”). Hubo y hay una gran emigración dispersa por todo el mundo. Pero esa es otra historia, ajena a la que nos convoca. O quizá no tanto.
En todo caso, no sé con certeza si Ella está próxima y viene con pie callado, o toda la gran obra de Ricardo Azuaje, le siga diciendo algo al país, el que tuvo que abandonar hace años para establecerse con su familia en Buenos Aires. Con todo, puedo asegurar, eso sí, que cuenta con innumerables lectores y lectoras que con celo atesoran sus libros, los cuales no han sido reeditados por extrañas circunstancias. Azuaje, qué duda cabe, es un autor de culto. También puedo asegurar que esta pequeña obra maestra, después de casi dos décadas de ser publicada en una isla al noroeste de África, sigue teniendo intacta vigencia ya que condensa la angustia de la existencia en una pregunta necesaria e inevitable sobre la muerte o más bien sobre el sentido de la vida. Y quisiera decirnos, además, que vale la pena persistir en la búsqueda de las formas artísticas y que estas pueden ser la epifanía de la búsqueda de algún tipo de felicidad en las formas de la vida.

Eduardo Cobos (Santiago, 1963). Residió en Caracas entre 1990 y 2016. Escritor, investigador, traductor, editor. Lic. en Historia por la U. Central de Venezuela (UCV) y la U. de Chile. Magíster en Historia por la U. de Valparaíso (UV). Editor de la revista cultural La Antorcha Magacín y de Schwob Ediciones. Ha publicado los libros: Tres Postales Tres. Bolaño, Lemebel, Piglia (Entrevistas). Valparaíso, Schwob Ediciones, 2022; Los últimos días de John McCormick. Valparaíso, Inubicalistas, 2018; La muerte y su dominio. El Cementerio General del Sur en el guzmanato, 1876-1887 (2009). Pequeños infectos (2005), entre otros. Ha sido incluido en varias antologías de cuentos en Venezuela y Chile. Ha traducido a Schwob, Ivo, Scliar, Mansour, Loyola Brandão. Premio Fondo del Libro y la Lectura, Línea de Creación, 2018, Ministerio de la Cultura de Chile; Finalista, «Concurso de Cuentos Paula 2016»; Mención Honrosa, «5° Concurso Nacional de Cuentos Teresa Hamel», SECh, 2014; Premio de “Investigación Humanística y Educativa" FHE-UCV, 2008. Premio “Concurso de Investigación y Difusión de la Historia de Venezuela”, CNH, 2008. Premio de Narrativa Fundarte, Alcaldía de Caracas, 2005. En la actualidad se desempeña como docente en la UV y cursa el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la UV.