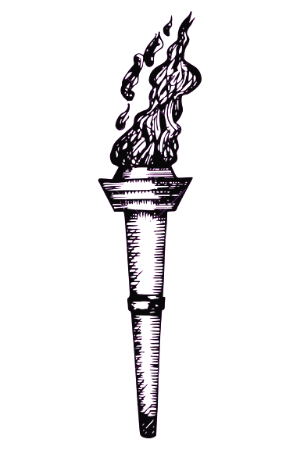Juan Pablo Rojas
“Tanta diferencia hay entre mí mismo y mí mismo”.
San Agustín.
Enero, 1993.
Querido amigo:
Leí tus últimas palabras en el prólogo de un libro inacabado. Escritas a mano, con una caligrafía algo dubitativa (nótense los manchones y las erratas en el borrador) anunciaban la constante caída en el tiempo de nuestro yo superlativo. Tu editora me lo hizo llegar hace un par de días por equivocación. Luego me enteré que el remitente original del paquete era nada menos que Joseph P. Alvin, dirección: No. 3, Kensington Court Gardens, Londres. No te preocupes, después de terminar de leerlo lo devolveré a su destino. He aquí entonces el epitafio del homo saecularis —observación: lo transcribo de memoria; el libro en cuestión se ha fugado de mi biblioteca—: “No sé qué hacer con mi silencio más que decir dos o tres cosas sobre sus alcances cosmológicos. (I Corintios 1:17-25; II Corintios 11:16-22). Primero: ¿Recuerdas la ocasión en que me tildaste de “loco” por no haber declinado mi fe en la eternidad? Pese a la insistencia de tus continuos sermones, tú más que nadie debería saber, que sólo a través de esa coartada con lo invisible podría escribirte sin que el mundo desapareciera de la noche a la mañana. Ojo, dije “de la noche a la mañana” en el sentido más literal de la expresión. Yo, en el libro que sostienes, propongo un breve intervalo en tu futuro. Se encuentra entre las páginas 110 y 2739. Recomiendo para ello una lectura desprejuiciada. En las páginas citadas me he propuesto elaborar un pequeño diccionario de todos los relatos oníricos, de toda la historia de la humanidad. Tanto mitológicos como literarios; oraculares como ficticios. Asumo que esa es la razón por la que has escogido este libro, ¿verdad? (II Pedro 3:3-7; I Juan 2:18-19). ¿Verdad?… Segundo: Quizás deberíamos dejar de medir el tiempo con nuestros utensilios modernos y volver al gnomon de los antiguos. Creo que en esto estamos de acuerdo moros y cristianos. De tal suerte podríamos gozar de un conocimiento vertical —esto es: de lo alto hacia lo bajo— acerca de la sombra que se yergue en la incertidumbre. Sin invertir en mecanismos innecesarios que nos digan la hora puntual en que estoy escribiendo lo que ya se ha escrito. En el epílogo he redactado una breve carta de intenciones, en todos los idiomas habidos y por haber, donde manifiesto la importancia de cambiar nuestro sistema horario como especie humana. El uso de clepsidras o de relojes de arena es igualmente válido para dichos fines. Espero que los gobernantes de la tierra hagan eco de mi modesto llamado. Mi última voluntad queda así dispuesta en vuestras manos. (Heb 13:17-19; II Timoteo 3:1-9).” Tercero: Quisiera creer que de todas las palabras escritas al menos una es verdadera. Sospecho que pueden ser las dos primeras: “No sé” o bien “Querido amigo”. Pero debo ser sincero. Esto no es un fragmento de literatura fantástica en absoluto. Quisiera creer que lo sabes. Que todos los demás lo sabemos. Aquí no leo: Rest In Peace J. Alfred Prufrock. Leo los disparates de un incauto, introducidos por otro incauto, con una serie de citas bíblicas inconexas entre sí. Vaya a saber dios lo que realmente quiso decir con todo eso. Sin embargo, creo que puedo decir dos o tres cosas sobre las personas aludidas:
- Es imposible que el libro del que nos habla este desconocido haya sido enviado a Joseph P. Alvin (cuyo segundo nombre se especula es “Piotr”) ya que es sabido por todos que fue, en conjunto con Peter Henlein, uno de los fabricantes más renombrados del reloj conocido como “huevo de Núremberg” durante el siglo XVI.
- Si estamos hablando de un libro inconcluso, ¿qué sentido tendría escribir el prólogo previo a su finalización? Esto nos deja tres hipótesis: o bien, el autor escribió la mayor parte del libro, o bien la mitad, o bien sólo el prólogo. De creer ciegamente lo primero, las páginas previas a la 110 y posteriores —si es que las hay— a la 2739 son la clave interpretativa de todo este asunto.
- Descreo de su compromiso con lo eterno. Lo único claro de este preámbulo es que la epístola de Pedro es la menos incongruente de todas, a mi juicio. Describe su personalidad a la perfección. De hecho, más adelante en la carta, el “amigo” del susodicho evidencia el sarcasmo de sus palabras (en una anécdota que involucra a ambas partes) para finalizar con la delirante teoría del pocket watch:
Nota: En este punto, quienquiera que sea el que escribe la carta, ya ha realizado un comentario acerca de la transcripción de las últimas palabras de su amigo. En síntesis, desmintió algunas aseveraciones y otras las desarrolló con mayor profundidad. Al parecer hay un lapsus temporal en la escritura (de días o incluso de semanas) entre el momento en que nos comenta sus primeras impresiones sobre lo transcrito, y cuando termina de leer la sección del libro referida a lo onírico. De lo que antecede y sucede a lo anterior, no hace mención alguna. Tampoco nos indica su título ni ningún otro tipo de información complementaria.
<< No sé si fue ayer o hace un par de días (o quizás debí decir: “No sé si fue antes de ayer o hace un par de horas”) cuando el Támesis abismó la última piedra en su caudal. Alguien o algo, la arrojó desde lo alto de una torre sin prever las consecuencias que traería para el eje cronológico de los acontecimientos. No, no mató a nadie. Incurrió en un pecado de orden superior: perturbar el pequeño universo londinense del pequeñoburgués imperturbable. No recuerdo la hora exacta del suceso. Según el relato de testigos, la reflexión especular del sol aún cubría por completo el manto del río; por lo que es probable que haya sido en algún momento entre el mediodía y el ocaso. Nuestra posición en la orilla equidistaba del punto de impacto de la piedra; al igual que en el otro extremo, de las sombras. El crimen por increíble que parezca no posee un autor definido hasta el segundo en que redacto estas líneas. Lo que ha llevado a las autoridades a cavilar una posible intervención azarosa —¿quién sería tan desalmado como para lanzar un objeto tan frágil al vacío? Por supuesto, los periodistas del Bawston Evening Transcript fueron los primeros en llegar a escena. “El agitador de los cielos” fue como bautizaron al criminal en uno de sus titulares (aunque a ciencia cierta no se sabe bien si el culpable es de carne y hueso). Todos se empeñaron en ponerle las garras encima; ora para encerrarlo, ora para satisfacer la curiosidad venida de su imagen teofánica. Policías, abogados, científicos, poetas, incluso sacerdotes. Todos descuidaron la piedra, mientras que, nosotros, no pudimos apartarle la mirada desde el primer momento en que asaltó nuestros ojos. En las profundidades, la veíamos moverse de aquí para allá; y si no fuera por la ínfima luz que proyectaba en la superficie, le habríamos perdido el rastro para siempre. Poco a poco presentíamos que se iba transformando en otra cosa. Y de pronto, en otra. Y en otra. Y nuevamente, piedra (¿la de los filósofos?). Aquello era tan humano y divino al mismo tiempo que los pensamientos del sol y de la luna fueron por breves instantes los tuyos y los míos. Más, con tu voz quejumbrosa creíste descifrar el misterio de las mutaciones de la roca —no sin antes cuestionar la pertinencia de tu suposición—: “¿Me atrevo realmente a develar el mayor secreto de todos cuanto existen?”. Entonces largaste un discurso que pretendía encajar lo mágico del suceso con la lógica que imperó por muchos años en tu cabeza. No creías que todo fuera parte de un mismo y único sueño compartido. Olvidaste que nos encontramos cerca del despertar cuando soñamos que soñamos (¿Me parece que fue Novalis quien dijo esa cursilería? No recuerdo muy bien). ¿Es que no te das cuenta de que estamos arrojados al trasmundo?, repliqué. Y con toda la bastardía que ocultabas tras la máscara de connaiseur, te reíste en mi cara a mandíbula batiente. ¿Qué pasó con tu supuesta “coartada con lo invisible”? Ahora que conoces de primera mano el reflejo de la piedra, me gustaría creer que has purgado tu intelecto. Que ya no prestas oído al canto de las sirenas; ni a las argucias del otro que pretende librarte de mi amor paradójico. Quisiera creer que, volviéndote hacia mí, has improvisado un “Auf wiedersehen” con tu alemán de poca monta. Que finalmente te has levantado como Lázaro para decírmelo todo. Pero debo ser sincero contigo. Repito: esto no es un fragmento de literatura fantástica. Todavía te imagino con tus pantalones blancos de franela en la ultratumba; esperando la hora del té; queriendo reordenar el tiempo del cosmos en base a tu medida favorita: “cucharada x segundo”. Y aunque sobre tu cabeza calva se revelase la hueste angelical con todas sus potestades (o la corte de Lucifer dependiendo de la suerte que hayas tenido) el lenguaje de tu visión seguirá siendo el qué dirán de los hombres. Oh, amigo mío, ¡hasta tu alma es predecible! Por tanto, conozco tu plan maestro para convencer al lector de que nunca existió tal amistad entre nosotros. En principio, me negarás como Pedro lo hizo con su maestro. Dirás que soy el producto de un mal sueño; de la imaginación tuya que aún vive en el evento milagroso que presenciamos, el cual por supuesto distorsionarás para tu propio beneficio. Y entonces tú, lector de todos los caminos, escribirás lo que procede: No sé si fue antes de ayer o antes del milagro —tampoco sé por qué lo he escrito de esa manera—cuando arrojé una piedra al Támesis de regreso a casa. Esa misma noche soñé que un tipo extraño me espiaba desde el otro lado del río. Decía ser mi único amigo en el mundo. Mi alma gemela. Tenía un reloj de agua en la mano. (Será mejor que me cuide de él). Un ciudadano respetable no se puede fiar de quien no luzca con orgullo su respectivo pocket watch. A pesar de este irrelevante episodio pienso en qué pasaría si la existencia de ese espectro fuese tan real como la mía y como la tuya. ¿Acaso se habría dado cuenta de la fragilidad de mis ideales? ¿De nuestra estimable fijeza en amparo de las buenas costumbres? ¿Creería acaso que soy un bufón por ser moderno? ¿Que no nos damos cuenta de que dibuja nuestra muerte en las gotas de su clepsidra? ¿Es tan vanidoso como para creer que no puedo mirarle a los ojos y al mismo tiempo decirle adiós a la sombra de su sombra? Le demostraremos que está equivocado. Que no tiene palabra en mi destino. Escribiremos un último libro. Lo rellenaré de esa herejía barata que, a ustedes fariseos, tanto les obsesiona. Para que descuiden lo único que en verdad importa. Lo que nos atormenta a todos los que estamos aquí reunidos.
Sinceramente tuyo,
Joseph P. Alvin.

Juan Pablo Rojas (Valparaíso, 2001). Lector. En ocasiones librero. Es estudiante de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación (PUCV). Ha publicado anteriormente en La Antorcha Magacín y en la revista digital 49 escalones.