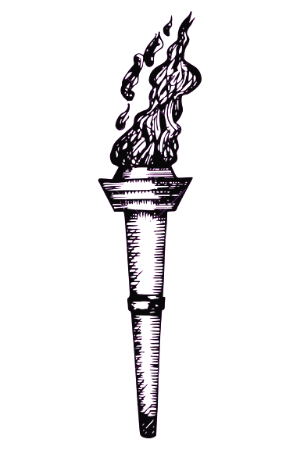Esta es la segunda entrega de la serie dedicada a escenas danzadas que nos ha ofrecido el cine de nuestro amplio sur. Si en la primera entrega nos detuvimos en Bab’Aziz de Nacer Khemir, en esta ocasión nos tornamos hacia el pueblo senegalés de Djibril Mambety Diop. A la idea del desplazamiento se añade la cuestión de género y la del hándicap, en La petite vendeuse du soleil [La pequeña vendedora del sol]. Allí, de nuevo, el cuerpo en movimiento encarna les trazos afectivos más potentes del fin.
Inés Pérez-Wilke
Introducción
Las escenas que presentamos en esta serie construyen un espacio-tiempo de la existencia colectiva, profundamente inscritos en sus mundos de referencia, que exponen un rostro directo, corpóreo, que se muestran en sus propios códigos, formas culturales, perspectivas existenciales habitadas por la diferencia ontológica que las relaciones alteritarias nos ofrecen o imponen. Esto significa que allí en el momento en que las escenas danzadas materializan una celebración de la vida o una tensión entre la vida y la muerte, las piezas nos aproximan a espacios donde lo vivo toca o viene de tocar en sus límites a la muerte. Nuestro índice será entonces el hilo consistente y breve de la danza que comparte su fibra con aquella de las vidas y muertes, en ella contenida, como celebración del más allá.
En el cine del Sur, las huellas de la historia colonial persisten, y se muestran no solo como un tema relevante y polémico a la vez, sino como trazos transversales que atraviesan toda narrativa. En estos casos ese hilo construye y desarrolla con lucidez las tensiones de las relaciones subalternas, que vienen a encarnarse en elementos específicos en la lógica de la historia como el tipo de espiritualidad, los planos de realidad presentados, las concepciones de vida y muerte, la ritualización, las formas de presencia y corporalidad en general, como campos narrativos relevantes en el contexto del film.
Si ya antes hemos estudiado cómo durante las empresas coloniales, las danzas fueron de las primeras manifestaciones en ser prohibidas y también cómo constituyeron en sí mismas formas de resistencia y liberación, tanto en África como en América Latina (Pérez-Wilke, 2019); vemos en esta pieza como continúan siendo un vector de acción muy importante que permite experiencias de cohesión y éxtasis, no solo de la población presentada, sino que se ofrece al público cinematográfico como paréntesis festivo en la trama. Su encarnación y difusión de ritualidades no occidentales, su lugar en la continuidad de la historia e identidad de los pueblos, la singularidad y el efecto de sus técnicas del cuerpo, su modo de manifestar la presencia de manera directa, constituyen elementos de potencia en la escena que vamos a presentar.
La princesa escondida
La historia y la voz de las niñas, que puede parecer un tema hoy en auge, no era un punto de vista de gran visibilidad en el momento de realización de La petite vendeuse du soleil, donde la dureza y belleza de esta realidad se muestran a través de los ojos de una jovencita que viene de las afueras de Dakar. En palabras de Djibril Diop Mambety, su personaje está marcado con tres hándicaps: «Primer hándicap (hace el gesto de caminar con dificultad, uso de muletas); El segundo hándicap es que es mujer; El tercer hándicap es que es generosa » (Diop, 1997). Este es el punto de partida de la pequeña Sili, que nos guiará con sus pasos oscilantes desde su pueblo en las afueras de Dakar a la capital.
La película juega con una imagen corporal muy frágil de la joven, pero contrastada con una gran dignidad y fuerza de carácter. Cuando Sili sufre injusticias, el espectador se conmueve en su propia vulnerabilidad al tiempo que ve emerger las fuerzas que van a permitir el restablecimiento. Es el rostro doble de lo que hay de más precioso y precario en uno mismo, lo que es invocado para hacer frente en cada situación: erguirse una y otra vez, hacer visibles las amenazas del grupo de niños vendedores ambulante, otras víctimas ellos mismos, y abrirse paso para ocupar su lugar entre ellos.
La aparición de tres personajes que prestan su ayuda, son también signos que sostienen la trama hasta el momento del éxito. Mambéty, en una entrevista sobre su trilogía inacabada Historias de gente pequeña, explicita su preocupación por las y los niñes:
Les niñes, cuando les miro, quiero darles alas, quiero que nos dejen, quiero que se alejen de nuestros cálculos, lejos de nuestra pesadez, quiero que sean pájaros. Les deseo que vuelen, hacia el cielo, que tengan alas, y que no sean el producto de un robo» (Diop Mambéty, 1997).
La celebración, que está por venir, es más grande que la alegría de Sili. Se trata de un pequeño triunfo de toda esa vida amenazada por la injusticia. Es la fiesta íntima de un momento en el que las niñeces ganan, no sobre otros niños, sino sobre una sociedad y un destino que se presentan como predefinidos por la fuerza de la desigualdad. Es la suspensión de estas predestinaciones, la posibilidad de imaginar la alegría mientras se baila, en esta breve escena llena de sencillez que, como veremos, encarna el éxito y la esperanza de los personajes.
Sili, con sus frágiles pero incansables piernas y muletas, impone un ritmo a toda la película que se mueve con la síncopa de un paso desigual y asistido. No es una danza pero nos hace pensar a ese doble significado en el origen de la palabra balada, como paseo y como ritmo musical.
Esta energía, que acompaña a nuestro personaje todo el tiempo como una fuerza subterránea, se vuelve radiante y estalla a través de la danza. Después de enfrentarse a los chicos, de encontrar sus personajes protectores y de lograr vender un buen lote de periódicos, comparte el dinero que gana con su abuela, amigos y mendigos.
Luego, en una escena tan sencilla como delicada, llega, triunfante, por el medio de la calle, para encontrarse con sus amigas. Un plano general nos muestra coches siendo reparados a la izquierda, árboles al fondo y la calle que se pierde al fondo a la derecha. El grupo avanza bailando juntos, Sili enfrente, con un vestido amarillo nuevo, un poco grande para ella, pero elegante, y gafas de sol en el pecho. Baila y ríe, jugueteando con sus muletas para colgarse ligeramente y balancear su peso de una pierna a la otra al ritmo de la música, lo que crea un movimiento contrario a los hombros, en perfecto ritmo con el grupo. Detrás de ella vienen otras chicas, bailando y a veces agitando las manos y los vestidos.
Otro personaje los acompaña: un joven, también discapacitado, en silla de ruedas, que acompaña la trama desde el comienzo de la película. Él vive de vender música que hace sonar en un viejo aparato que lleva consigo. En este momento nos regala con la pieza S.B.– Le voyageur, de Wasis Diop.

Los pasos marcan el tempo mientras las manos marcan el ritmo: una pequeña procesión danzante para les niñes que luchan. Es una marcha de danza tan sutil como poderosa, de los ritmos colectivos. Es la alegría del éxito de la gente humilde, que se abre y se despliega, con un coro de niñes que celebra con música. El pequeño grupo se mueve mientras transeúntes observan y les abren paso, cómo el vendedor de cocos que se hace a un lado, o cómo el vendedor de cereales que está un poco más lejos.
Finalmente, llegan a un puesto de comida callejera, donde otros niños están esperando, aplaudiendo y sumándose a la fiesta con pequeños pasos de baile. Hasta el chico que vende música sacude los hombros, y muestra su rostro lleno de alegría, hasta el momento en que es el dispositivo de forma brusca. Ante las quejas de los niños, el vendedor de música tiende la mano indicando que quiere más dinero. Todos dan un poco más de dinero y la música comienza de nuevo. En este punto, la cámara nos muestra un primer plano de Sili poniéndose sus gafas de sol amarillas y retomando la danza con los hombros y la cabeza, con una enorme sonrisa en los labios. Esta toma se intercala con un plano americano del niño en silla de ruedas: los dos personajes bailan agitando el pecho, los hombros y la cabeza, sonriendo, mientras escuchamos aplausos entusiastas fuera de tiempo.
La escena dura solo dos minutos, la vida y la alegría de los niños se concentran en este breve momento, esta fugacidad quizá explique también las palabras de Diop Mambéty cuando dice:
Tienes que soplar en la dirección en la que sabes que hay flores que se moverán cuando tu soples. Hay que apoyar a la flor que rompe la pared. Es necesario recurrir a la flor, porque es solo la flor la que tiene la fuerza para derribar el muro (Diop Mambéty, 1997).
Estos niños son las flores preciosas en el desierto urbano, y en el preciso momento de la danza, se puede sentir que Mambety el deseo de dar alas a los niños tomando forma. El baile espontáneo de los niños en las calles de Dakar para celebrar los éxitos de la vida, refiere a la belleza en la vida cotidiana, a lo grande como a lo pequeño, acompañado por la sonoridad música urbana de Senegal.
Para Diop Mambéty, el cine es magia, es ritual, mensajes directos para la humanidad y, al mismo tiempo, una narrativa para el más allá. En las películas que proponemos en esta tríada, la danza está presente en los momentos culminantes: los protagonistas bailan y, al hacerlo, parecen desplegar esta magia. Los tres directores han estado vinculados a espiritualidades populares que, a través de la danza, parecen permear el medio cinematográfico moderno. Bailar nos permite acercarnos a la muerte, trascender el absurdo, arriesgar la vida y recuperarla. La danza también confirma una dimensión política de la poética que tanto Khemir como Diop explicitan: llevar la voz de las poblaciones silenciadas e invisibilizadas, mirar donde es difícil mirar debido a las contradicciones y las injusticias, la danza es un espacio suspendido para hacerlo posible. Veremos en la próxima entrega una danza en la propuesta cinematográfica de Jorge Sanjinés, que va a confrontar estas nuestra hipótesis de la danza como un recurso, e inclusive una tecnología de despliegue de la alegría y/o el dolor. Pensamos aquí la materialidad del cuerpo como instancia transparente de la diferencia vivida, de la comunión entre la gente, de encarnación de verdades silenciadas, como testigo de la presencia de los diose. Finalmente, la danza aparece como una respuesta para hacer presente la fuente de esos momentos en que la sola palabra, la sola imagen, no bastan.
Recurso audiovisual
Djibril Mambety Diop | 1998 | La petite vendeuse du soleil. Senegal, Francia, Suiza. Min 24:07 a min 26:11

Inés Pérez Wilke es una docente e intérprete que se interesa por el proceso de improvisación desde sus estudios en interculturalidad. Investigadora asociada del Centro de Epistemología de la Literatura y las Artes Vivas de la Universidad Costa Azul, laureada del Programa PAUSE del Collège de France y del Instituto de Educación Internacional. Doctora en Ciencias para el Desarrollo por la Universidad Bolivariana de Venezuela y Magíster en Artes Escénicas por la Universidad Federal de Bahía. Ha desarrollado un trabajo colaborativo en la creación, transmisión e investigación de las artes escénicas en Venezuela, Cuba, Brasil, Colombia y Bolivia donde ha trabajado con grupos y asociaciones comunitarias en un marco de investigación-creación a través de las artes escénicas. Más recientemente, ha participado en colaboraciones en el contexto europeo, en España, Francia y Austria. Sus áreas de estudio son la corporalidad, la performance, la estética decolonial, la improvisación, el arte y la transformación social, y la interculturalidad.