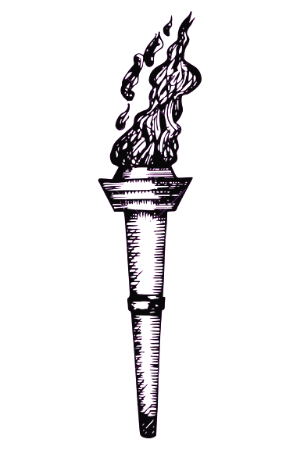Ante la pregunta: ¿cómo hemos caracterizado el campo del patrimonio cultural en nuestros países? Resulta relevante como Luis, argumenta la necesidad de cuestionarnos o de discutir estos temas, sobre la base que aún hoy faltan espacios de análisis y reflexión respecto a la procedencia de aquello que consideramos patrimonio, y que se ha utilizado para la construcción hegemónica y consenso social, en el dato que muchos de aquellos bienes que hoy se reconocen como patrimonio son resultado de la gestión patrimonial de las dictaduras militares.
Damaris Collao
“Reinvindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra historia patria, con sus próceres, héroes, maestros y estadistas, debe transformarse en el acicate más poderoso para despertar el verdadero patriotismo, que es el amor entrañable a Chile y deseo de verlo nuevamente grande y unido. Conspiran en contra de esa unidad ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales, y la invasión cultural extranjerizante” (Declaración de principios del Gobierno de Chile, Santiago, marzo 11 de 1974).
Tanto la dictadura de Pinochet en Chile, como la dictadura de Bordaberry en Uruguay, marco a fuego la historia tanto de nuestro país como la uruguaya. Destruida la democracia en mano de los militares con el argumento de llevar a estos países a la “normalidad” extirpando el “cáncer marxista” se inician campañas refundacionales desde diversos ámbitos.
El libro de Luis Alegría Licuime, es un aporte a la comprensión de toda la orquestación de acciones para refundar el ámbito cultural. Desde la mirada a las políticas de patrimonio cultural, es posible identificar como se instalaron ideas, políticas y acciones para cambiar todo aquello que tenía algún sentido o característica del pasado.
La cultura no estuvo ajena a los principios de gobierno de esta época, tal como señala Brunner (en su libro la cultura autoritaria en Chile) “toda clase social o grupo social que llega al poder, que se vuelve bloque dirigente a través del Estado, formula un modelo cultural”. Es por esta razón, que se desata en corto periodo de tiempo el despliegue de diversas fuerzas, especialmente la de la violencia, con el fin de romper los procesos políticos anteriores para iniciar nuevas dinámicas, en conjunto con civiles afines a los regímenes, que en el mediano plazo rompen con toda la tradición político democrático precedente.
Lo que nos muestra el texto de Luis, es como la reestructuración establecida, desde los diversos ámbitos de la vida social, política, económica, etc, impactan directamente en la cultura, no solo por la influencia directa de sus políticas que modifican la producción cultural y el sistema educativo, sino que también por la inhibición de toda manifestación cultural que no se consideraba “afin” mediante la censura y la persecución.
Es innegable que “hasta la primera década del siglo XX” tanto Chile como Uruguay, habían entrado en una cultura de masas donde circulaban revistas, magazines, se oían diversidad de radios y la penetración de la televisión abierta aumentaba día a día. Por su parte el cine y particularmente las letras (principalmente en Chile) habían recibido reconocimiento internacional. Estos espacios eran diversos y ofrecían la posibilidad de comunicar ideas, exponer filosofías e ideologías del más amplio espectro, desde la izquierda a la derecha, si lo pensamos en términos políticos, pero también con oferta segmentadas, especialmente en la publicidad que había adquirido suma relevancia (Tal como plantea Stefan Rinke, en su libro Cultura de masas, reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931). Los años 60 no fueron menos intensos y el uso político de estos espacios permitió la difusión de ideas y proyectos, surgiendo un sinnúmero de manifestaciones culturales, tales como música, arte, muralismo, cine, etc.
Los golpes de estado tanto Chile como en Uruguay, irrumpen de manera radical e inician una política de persecución y exterminio a los opositores a los regímenes de turno, buscando renovar lo que ellos consideraban la verdadera cultura nacional. Esta tarea será de larga duración e implicó, tal como señala Luis en su texto, para el caso chileno, reponer los valores que la dictadura consideraba como verdaderos y propios de la “chilenidad”, sino que además crear una cultura acorde. Y, en el caso uruguayo, la “orientalidad” la protección por la identidad nacional será la consigna, para salvar la “Nación”.

El texto de Luis, se presenta en 5 capítulos:
El primero de ellos lleva por título “Patrimonio cultural y autoritarismo”, en estas 65 primeras páginas, da cuenta de cómo estos regímenes autoritarios buscaron a partir de su “pretensión totalitaria” obtener legitimidad y adhesión para consolidar una sociedad que se adecuara al nuevo orden, en definitiva, cómo crearon una estrategia global de refundación de la sociedad. Es interesante, como Luis nos hace ver en su tesis que, en el componente simbólico del patrimonio, es decir en los monumentos y el campo del patrimonio cultural presente en el espacio público, esconde contemporaneidad y alienación simbólica de este pasado dictatorial refundacional que pervive y se encuentra presente y arraigado en las capas culturales que nos conforman.
Complementa esta tesis con la noción de “compensación autoritaria” por la que estas dictaduras tuvieron que transitar en vista de la escasa adhesión que conseguían. La apertura al mercado en el contexto de la instalación de un modelo económico neoliberal, potenciará un modelo cultural de mercado.
Es interesante la revisión de conceptos como: políticas culturales, políticas patrimoniales que presenta el texto, principalmente porque desde la evolución de los conceptos es posible establecer relación con las acciones que se ejecutaron en este periodo estudiado hasta la actualidad. En este mismo sentido son interesantes las precisiones respecto a la metodología comparada que se ha utilizado en el presente estudio, estableciendo la búsqueda de similitudes y disimilitudes entre las dictaduras estudiadas.
La revisión respecto de los Estudios culturales y la producción simbólica, permite comprender las claves de lectura de los discursos patrimoniales del periodo, así como las condiciones de contexto que han configurado la producción simbólica. Son estas claves las que permiten comprender las estructuras de rescate, recreación y trascendencia de la tradición que configurarán los regímenes dictatoriales.
En este mismo sentido ante la pregunta ¿Cómo hemos caracterizado el campo del patrimonio cultural en nuestros países? Resulta relevante como Luis, argumenta la necesidad de cuestionarnos o de discutir estos temas, sobre la base que aún hoy faltan espacios de análisis y reflexión respecto a la procedencia de aquello que consideramos patrimonio, y que se ha utilizado para la construcción hegemónica y consenso social, en el dato que muchos de
aquellos bienes que hoy se reconocen como patrimonio son resultado de la gestión patrimonial de las dictaduras militares.
El capítulo 2, denominado “El contexto Dictatorial. Autoritarismo y Totalitarismo”, busca contribuir y complejizar los conceptos a partir de un enfoque interdisciplinario para comprender el rol del patrimonio cultural en los contextos dictatoriales. Los conceptos de autoritarismo y totalitarismo resultan necesarios de analizar a la luz de las dictaduras uruguaya y chilena. Ambas dictaduras han sido caracterizadas de autoritarias, con gran control de la vida social. El planteamiento de insuficiencia en la caracterización de estos conceptos abre un análisis interesante en este capítulo.
En el capítulo 3 “Trayectoria histórica de las dictaduras militares en Chile y Uruguay”, si bien en este capítulo no se presenta una historial total de las dictaduras, tal como lo señala Luis, es una síntesis que permite conectar las políticas patrimoniales con las otras políticas económicas y sociales, así como otras acciones que estos regímenes desarrollaron.
Para el caso chileno, la dictadura Militar mirará el campo cultural como un objetivo prioritario, quedando esto patente en la “Declaración de principios, del año 1974” así como en dos documentos más, “Política cultural del Gobierno de Chile, también del mismo año y “Objetivo nacional de Chile” de 1975. En el segundo texto, se deja en claro que “la defensa, desarrollo y acrecentamiento de la tradición y la cultura que nos es propia, la difusión de sus principios y valores básicos, así como definir y crear conciencia activa del deber ser nacional” constituye a nuestro juicio, objetivos fundamentales”. Sin embargo, no será solo esta restitución de lo que denominan el “deber ser nacional” los objetivos del régimen, sino que está en relación con el resto de principios, como es por ejemplo el de la seguridad nacional. “La seguridad nacionales de responsabilidad de cada uno y de todos los chilenos; por tanto, debe inculcarse este concepto en los niveles socioeconómicos, a través del conocimiento concreto de obligaciones cívicas generales y específicas en relación con el área del interior; por el estímulo de la escala de valores patrios: por la difusión de los alcances culturales propios, las tradiciones históricas y del respecto a los símbolos que representan las patria” (extracto del texto Objetivo Nacional).
Este ideal portaliano, por tanto de la “chilenización de los chilenos” implicará justamente en un ánimo restaurador deshacer y desprestigiar el pasado reciente. Las efemérides y héroes fue el sello heroico tradicionalista que se instaló desde la educación, la DiBam. Entre otros espacios públicos.
En el caso de Uruguay, no fue tan diferente, según nos plantea Luis. El discurso de la dictadura allí, se orientó a conservar las verdaderas tradiciones, el mantenimiento de la esencia nacional, para protegerla de la foránea. Es el mismo Bordaberry quien en el discurso de los 150 aniversario del desembarco de los 33 orientales dice “Hemos sostenido asimismo, que estamos en el tiempo de la nación, que no es el de los partidos, ni el de los hombres. Se que todo oriental siente profunda devoción por la divisa colorada o por la divisa blanca, pero sé también que hoy, tiene que prevalecer el sentimiento nacional…” verdaderas cruzadas nacionalistas para reivindicar héroes y buscar refundar la nación. Destaco el capítulo 4 del libro del doctor Alegría, “Terror, consenso y producción simbólica”, ya que en él es posible comprender cómo los regímenes dictatoriales no modificaron la institucionalidad existente, sino que más bien, la utilizaron en su beneficio.
En Chile, a partir de la operación “limpieza y corte” en el año 1974, se levanta una regulación de protección del patrimonio Histórico y cultural del estado (ley 17.288). En ella se da énfasis sobre aquello que será conceptualizado como patrimonio cultural para preservarse (Dando especial atención a sitios histórico de periodo colonial e independencia). Se crea el cargo de asesor cultural de la Junta de Gobierno, entre otros aspectos.
Para el caso uruguayo, muy similar al caso chileno, las primeras medidas se orientan a la represión, censura, exilio, tortura, persecución y muerte de agentes culturales vinculados a partidos políticos opositores de izquierda. La primera normativa vinculada al patrimonio cultural es la Ley 14.343 del año 1975, orientaciones para la prefectura nacional naval.
El apartado que invito a revisar en detalle, hace mención a “Monumentos y patrimonialización en contexto autoritario”. Durante la dictadura militar chilena sedeclararon 376 monumentos nacionales (entre los años 1973-1990), siendo más de 50 los declarados en el año 1983 y más de 40 en el año 81, correspondientes al 25% de declaratorias totales, más de 90 en entre esos años. La fecha de 1983 no parece ser azarosa, ya que en ese año se conmemoraban los 10 años del golpe de estado. El objetivo del régimen, según nos plantea Alegría, será configurar una política patrimonial que busca que sus ideales y coordenadas simbólicas queden legitimadas en la sociedad. La distribución entre regiones es mucho más iluminadora, más de 100 monumentos en la capital del país (centralización que no pudo evitar). La región de Aysén, no posee monumentos. La mayor cantidad de monumentos declarados en Chile corresponden a la categoría de Monumentos históricos (29%). Luis nos deja un planteamiento interesante de comentar: No existe un cuestionamiento al carácter arquitectónico ni histórico de los monumentos, desde el año 1917.
En el caso de Uruguay, es interesante que para este caso existe un fuerte vínculo entre historia y monumento desde antes del proceso dictatorial. Desde 1971 cuando se crea la comisión del patrimonio cultural de la nación (Ley 14.040). Durante la dictadura se establecen más de 540 declaraciones de monumentos históricos en todo el país. Es en el año 1975 el tiempo en el que se declaran más de 200 monumentos históricos (coinciden con el año de la orientalidad) y más de 160 en el año 1976. Existe en estos datos una clara acción para dar cuerpo al proceso refundacional planteado por el régimen. Tal como ocurre para el caso chileno, más de 321 monumentos se encuentran en la capital, Montevideo. Y, del total de monumentos en el periodo, 32% corresponden a monumentos en categoría de históricos.
Es claro, tal como nos señala Luis, que no es posible identificar en una distinción significativa respecto de una ampliación de lo patrimonial en tanto material o inmaterial, más bien las claves que lo sustenta en este periodo tanto para Chile como para Uruguay, es el nacionalismo y la tradición, siendo restrictiva la construcción de lo que se comprenderá como patrimonial.
El texto nos presenta un análisis comparado de las esculturas públicas que fueron instaladas en Santiago y Montevideo, así como un análisis sobre las políticas culturales respecto a
patrimonio inmaterial en la temporalidad de 1973 al 1989, el folclor, los festivales nacionales, los bailes típicos, entre otros aspectos que vale la pena revisar.
Finalmente, Luis nos comparte en su texto reflexiones respecto a estos dos casos de estudio que de forma tan ilustrativa nos permite comprender los hilos invisibles de las dictaduras que aún hoy sostienen nuestra construcción cultural, con escaso cuestionamiento y escaso proceso de reflexión en este tiempo compulso.
Los imaginarios políticos y culturales previas a los años de las dictaduras, marcaron diferencia en Uruguay y Chile del resto de la región. La violencia y violación de derechos humanos en ambas dictaduras rompen con esa diferencia, excepcionalidad republicana que ambos países habían construido.
Suponer que la imposición cultural de estos regímenes no hallaría oposición sería omitir una parte importante de la historia cultural de los años 80. Si bien un gran número de exponentes de la cultura de los años precedentes fueron asesinados, perseguidos o exiliados, no fue suficiente para acallar la lucha contra estas dictaduras mediante la creación de diversos circuitos generadores de cultural, tanto desde la clandestinidad como desde el exilio. Queda de manifiesto en el libro, que más allá de los intentos de las dictaduras por difundir la idea de “apagón cultural” en una primera etapa, la realidad distó de ser así.
La historia no implica solo cambios, también permanencias. De hecho, muchas veces son estas las que ejercen una fuerza importante sobre el devenir de la Historia, capaz de hacerla parecer inmóvil, anclada en el pasado. Las dictaduras militares operaron en una doble condición, con proteccionismo y apertura, con gran afán de aprovechar esa apertura para reinventar según sus propios intereses aquello llamado como patrimonio.

Damaris Collao. Licenciada en Educación, PUCV. Profesora de Educación Básica con mención en Castellano y en Historia y Ciencias Sociales, PUCV. Máster en cualificación Pedagógica, Máster en Investigación aplicada a la educación y Doctora en Investigación Transdisciplinar en Educación, por la Universidad de Valladolid.